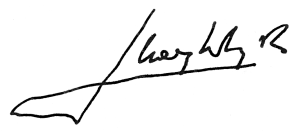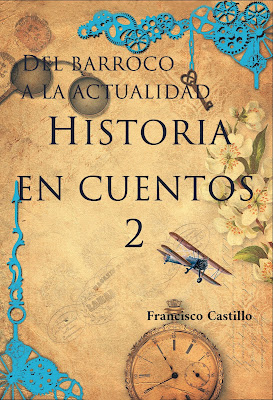Manual de Historia de España.
PAU Madrid 2025-26: Adaptado en extensión para el examen de acceso a la universidad.
Manual para la asignatura de Historia de España en Bachillerato, adaptado para la exigencias del examen de la PAU 2025-26 en la Comunidad de Madrid. Cada cuestión y tema tienen una extensión ligeramente superior al número máximo de líneas aconsejado de forma que el alumno/a pueda configurarlos según sus capacidades.
ÍNDICE .................................................................................. 7
CUESTIONES ............................................................ 12
— A. De la Prehistoria al reinado de los primeros
Borbones. ...................................................................... 12
Tema 1 La Prehistoria y la Edad Antigua en la Península
Ibérica: ............................................................................... 12
1.1. El Paleolítico y el Neolítico. ................................... 12
1.2. Los pueblos prerromanos y las colonizaciones de los
pueblos del Mediterráneo............................................. 13
1.3. La Hispania romana. .............................................. 15
1.4. La monarquía visigoda............................................ 17
Tema 2. La Edad Media en la Península Ibérica: ............... 18
2.1. Al-Ándalus: evolución política ................................ 18
2.2. Al-Ándalus: economía sociedad y cultura. El legado
judío en la Península ibérica .......................................... 20
2.3. Los reinos cristianos: evolución de la Reconquista
de la Península y organización política ......................... 21
2.4. Modelos de repoblación. Organización estamental.
....................................................................................... 23
2.5. La Baja Edad Media en las Coronas de Castilla y de
Aragón y en el Reino de Navarra ................................... 24
Tema 3. La Edad Moderna: .............................................. 26
3.1. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones
de gobierno. La guerra de Granada. ............................. 26
Espía adolescente.
3.2. Exploración y conquista y colonización de América.
Incorporación del Nuevo Mundo a la Monarquía
hispánica (desde 1492 y durante el siglo XVI) ............... 28
3.3. Los Austrias del siglo XVI. Política interior y exterior.
....................................................................................... 30
3.4. Los Austrias del siglo XVII. Política interior y
exterior. ......................................................................... 32
3.5. Sociedad, economía y cultura de los siglos XVI y
XVII. ............................................................................... 34
3.6. La Guerra de Sucesión. La Paz de Utrecht. Los
pactos de familia. .......................................................... 35
3.7. La nueva Monarquía borbónica. Los decretos de
Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de las
reformas ........................................................................ 36
3.8. Las reformas borbónicas en los virreinatos
americanos. ................................................................... 38
3.9. Sociedad, economía y cultura del siglo XVIII ......... 39
TEMAS LARGOS ...................................................... 41
B. El siglo XIX español. ............................................... 41
Tema 4. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): ........ 41
4.1. El reinado de Carlos IV. La Guerra de la
Independencia. .............................................................. 41
4.2. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. ...... 46
4.3. El reinado de Fernando VII. La cuestión sucesoria. 50
4.4. El proceso de independencia de las colonias
americanas. El legado español en América. .................. 54
Tema 5. La construcción del Estado Liberal (1833-1874): 58
5.1. Isabel II: las Regencias. Las guerras carlistas. Grupos
políticos. El estatuto real de 1834 y la Constitución de
1837. .............................................................................. 58
Historia de España
5.2. Isabel II: el reinado efectivo. Grupos políticos y
constituciones. .............................................................. 63
5.3. El Sexenio Revolucionario: la Constitución de 1869.
Gobierno provisional, reinado de Amadeo de Saboya y
Primera República. ........................................................ 67
Tema 6. El régimen de la Restauración (1874-1902): ...... 73
6.1. El sistema canovista: la Constitución de 1876 y el
turno de partidos. La oposición al sistema. ...................... 73
6.2. Las guerras de Cuba, el conflicto bélico contra
Estados Unidos y la crisis de 1898. ................................ 80
Tema 7. Transformaciones económicas y sociales del siglo
XIX: .................................................................................... 84
7.1. La evolución de la población y de las ciudades. De la
sociedad estamental a la sociedad de clases ................ 84
7.2. Desamortizaciones. La España rural del siglo XIX.
Industrialización, comercio y comunicaciones. ............. 90
C. De la crisis del 98 al fin de la dictadura franquista.. 97
Tema 8. El reinado de Alfonso XIII (1902-1931): ............... 97
8.1. La crisis de la Restauración: intentos regeneradores y
oposición al régimen. ........................................................ 97
8.2. El impacto de acontecimientos internacionales:
Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución
rusa. ............................................................................. 102
8.3. La Dictadura de Primo de Rivera y el final del
reinado de Alfonso XIII. ............................................... 108
Tema 9. La Segunda República (1931-1936): ................. 112
9.1. La proclamación de la Segunda República, el
Gobierno provisional y la Constitución de 1831. El
sufragio femenino. ...................................................... 112
Espía adolescente.
9.2. El bienio reformista: Reformas estructurales,
política territorial y reacciones sociales y culturales.
Reacciones desde los diversos posicionamientos. ...... 116
9.3. El bienio de la CEDA y del Partido Radical. El Frente
Popular. Desórdenes públicos. Violencia y conflictos
sociales. ....................................................................... 119
Tema 10. La Guerra Civil (1936-1939): ........................... 124
10.1. La Guerra Civil: aproximación a la historiografía
sobre el conflicto. Desarrollo de la guerra y
consecuencias. ............................................................ 124
10.2. Evolución política y económica en las dos zonas. La
dimensión internacional del conflicto. ........................ 130
Tema 11. La dictadura franquista: (1939-1975): ............ 135
11.1. El franquismo. Fundamentos ideológicos del
régimen franquista en el contexto histórico europeo 135
11.2. Institucionalización del régimen. Relaciones
internacionales y etapas políticas. .............................. 139
Institucionalización del régimen .................................. 139
11.3. Transformaciones sociales y económicas. ......... 142
11.4. La represión, el exilio y los movimientos de
protesta contra la dictadura. La cultura durante el
Franquismo en España y en el exilio. .......................... 147
D. Transición y democracia en España. Los retos del
Mundo Actual. ............................................................ 152
Tema 12. La Transición (1975-1982) ............................... 152
12.1. La evolución política tras la muerte de Franco.
Retos logros dificultades y resistencias al
establecimiento de la democracia .............................. 152
12.2. La Constitución de 1978. El Estado de las
Autonomías. ................................................................ 157
Tema 13. La democracia (1982-2018) ............................. 161
Historia de España
13.1. La normalización democrática y la alternancia
política hasta 2018. La amenaza del terrorismo de ETA y
el terrorismo yihadista. ............................................... 162
13.2. Evolución económica, social y demográfica. La
mujer en la sociedad española. ................................... 168
Tema 14. España en Europa: ........................................... 172
14.1. Consecuencias económicas, sociales y políticas del
proceso de integración en la Unión Europea.
Participación en las instituciones europeas ................ 172
14.2. Situación actual de la Unión Europea y
expectativas de futuro. Los valores del europeísmo:
principios que guían la idea de la Unión Europea y
actitud participativa ante los programas y proyectos
comunitarios ............................................................... 177
15. España y el mundo: ................................................... 182
15.1. Seguridad, cooperación mundial y participación en
organismos internacionales. La seguridad nacional e
internacional. Instrumentos estatales e internacionales
para preservar los derechos, las libertades y el bienestar
de la ciudadanía. ......................................................... 182
Bibliografía ................................................................. 187
Disponible en Amazon, tanto en formato físico como en digital: